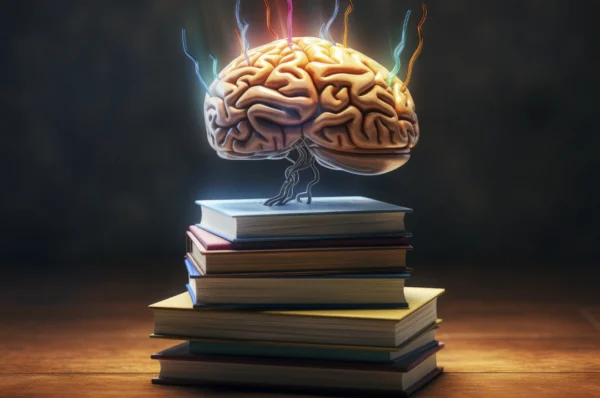La literatura nació cuando el ser humano empezó a contar historias. Antes de la palabra escrita, antes de los pergaminos y los libros, ya existían relatos susurrados alrededor del fuego, bajo las estrellas, cuando los primeros hombres y mujeres intentaban darle sentido al mundo que los rodeaba. Era la necesidad de compartir la experiencia, el deseo de recordar y de ser recordados.
Los primeros narradores no tenían plumas ni papiros; sus herramientas eran las palabras, tejidas en el aire, flotando entre quienes las escuchaban. De boca en boca, los mitos, las leyendas y las historias épicas se transformaron en la primera literatura oral. Las historias de héroes, dioses y monstruos cruzaron desiertos y mares, uniendo culturas y generaciones a lo largo del tiempo.
Con el nacimiento de la escritura, esta tradición oral se plasmó en piedra, arcilla y pergamino. Las tablillas sumerias con la Epopeya de Gilgamesh, las pirámides de Egipto con jeroglíficos y los pergaminos griegos con las epopeyas de Homero, comenzaron a preservar esas voces ancestrales para la posteridad.
La literatura es más que palabras; es el eco de lo que alguna vez fuimos, la forma en que nos conectamos con el pasado y proyectamos nuestro futuro. Es el testimonio de nuestra humanidad, el reflejo de nuestros miedos y sueños, la búsqueda eterna de respuestas a preguntas que aún no sabemos formular. A través de los siglos, las palabras han sido el faro que nos ilumina y el refugio que nos cobija.
Hoy, cuando abrimos un libro, no estamos solo leyendo, estamos escuchando el eco de esas primeras historias. Cada página es un susurro antiguo, un recordatorio de que, desde el principio, hemos sido contadores de historias, portadores de un fuego que nunca se apaga.